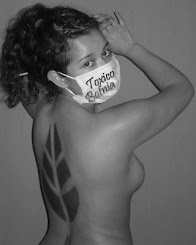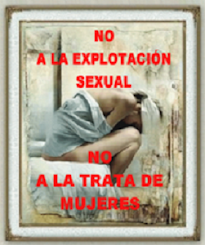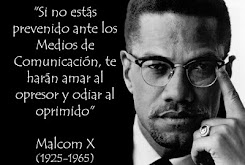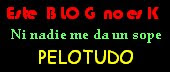Día del maestro. Por Nesty desde Cuba.



 Sandra Russo
Sandra Russo Perdió ese plus. Este año, muchos antiguos seguidores descubrieron por qué lo que les gustaba de TVR fue aquello a lo que el programa renunció para estar en la pantalla del 13. Y aunque la dupla que ahora lo lleva adelante, Sebastián Wainraich y Gabriel Schultz, es la mejor que ha tenido, no se nota. Los chistes son malísimos, posiblemente porque el humor siempre es ruptura y TVR también ha renunciado a la ruptura de los discursos, del pensamiento y de la mirada crítica. Parece que siguen haciendo el mismo programa con el que uno se había encariñado, pero hacen otro. Hacen un programa de Canal 13. En consecuencia, están habilitados para reírse de todo, menos de lo que pasa en el 13 o en alguno de sus incontables medios hermanos.
Uno de los personajes más criticados por el viejo TVR, Marcelo Tinelli, es el ejemplo en contrario. Y un ejemplo de peso, porque Tinelli hizo un pacto con la popularidad, no con un canal, y pasando de Telefé al 9, y del 9 al 13, siguió siendo Tinelli. Cada vez más Tinelli, la marca para la que él trabaja. Esta no es una nota sobre Tinelli, sino sobre TVR, pero la ausencia más flagrante en el universo al que aplica su presunta mirada crítica TVR fue la de Tinelli. Lo perverso es que se entiende: de Tinelli no pueden hablar porque están en el mismo canal, es la explicación que encuentran muchos espectadores, ya alienados ellos también por la distorsión mediática. Quiero decir: va de suyo, es "lógico" que un programa critique a personajes de otros canales, no del propio. El monopolio de medios internalizó algunos dislates en la gente.


Nunca pude decidir si Bongo era judío o católico. Tenía que decidirlo yo, porque él, si lo tenía decidido, difícil que pudiera comunicármelo. Además, seamos francos: ¿cómo iba a decidir Bongo que, al fin de cuentas, aunque fuera el Bongo, era un perro, si era judío o no, si era católico o no, si yo, que no era un perro (aunque tampoco ocupara entre los humanos un lugar tan excepcional como el que Bongo ocupaba entre los perros), aún no lo había resuelto y ya tenía nueve o diez años. Sucede que la cosa era compleja. Bongo y yo vivíamos en medio de una confusión aceptada por toda nuestra familia como normal. Bastará narrar una Navidad en Belgrano R, en nuestra casa de Echeverría y Estomba, para que se entienda qué busco tornar claro. La cena de Navidad era hermosa, una noche de plenitud, de regalos, de visitas, de familiares que veíamos de tanto en tanto pero que hoy estaban aquí, con nosotros, una noche de amor y de paz y de cohetes, rompeportones y cañitas voladoras. Una noche de Misa de Gallo. Una noche de mucha comida. De puertas abiertas. Abiertas para los vecinos. Todos abrían sus puertas. Si uno quería visitar a otro podía hacerlo casi sin golpearla. ¿Cómo iba a golpearla si estaba abierta de par en par? Hasta la Sra. Gerlach, que era la villana del barrio, la que vivía justo frente a nosotros, de la vereda paralela, también en Echeverría y Estomba, en un chalet que siempre me pregunté si era o no más lindo que el nuestro, abría esa noche, la de Nochebuena, sus puertas. Y eso que, lo juro, no era buena. La Sra. Gerlach jamás devolvió una pelota que hubiera caído en su jardín, que era muy grande y ella, de egoísta y de engrupida que era, lo tenía protegido por verjas altas, puntiagudas, de madera verde o marrón o bordó oscuro, porque siempre andaba pintándolas de nuevo, como si ningún color le gustara. ¿Qué color iba a gustarle a esa bruja si no habría cosa en el mundo que le gustara? En Nochebuena, no. Hasta ella exhibía a los demás sus puertas abiertas. Si uno miraba hacia adentro podía verlo al Sr. Gerlach sentado en un sillón y leyendo un diario, seguro que en alemán. A nadie, jamás, se le ocurrió decir que el Sr. Gerlach había sido nazi. ¿Qué era eso, cómo iba a ser nazi alguien tan agradable como el Sr. Gerlach? ¿O no era él, nunca ella, el que si estaba en la casa y no en el trabajo, nos devolvía cualquier pelota que cayera en su jardín, con una sonrisa y dándole con ganas, como si supiera, hasta las manos de alguno de nosotros? ¿Un nazi iba a ser eso? Vamos, ¿qué se piensan, que nos chupábamos el dedo?
Nuestra cena de Navidad la presidía –por supuesto– papá. Que se llamaba Abraham y era hijo de Boris Feinmann y Raquel Aranovich. "Yo nunca tuve un problema en este país por ser judío", decía papá. Una frase que, con el paso de los años, cada vez me resultó más extraña, increíble. Pero, ¿por qué no creerle? No por el país sino por él. Se había recibido de médico en 1917 y siempre había sido un dandy y había ganado buena guita desde el inicio. ¿Quién se habría atrevido a decirle "judío de mierda" al doctor Feinmann? Era tan suntuoso el viejo, tan seguro de sí y, sobre todo, se sentía tan argentino, tan merecedor de este país, tan dueño de él como, por ejemplo, cualquier cajetilla del Jockey Club, que debía imponer respeto hasta al cura Menvielle. Ahí estaba, entonces. En la cabecera de la mesa. A su derecha, mamá. Mamá era católica: Elena de Albuquerque. Siempre estaba muy linda en Navidad. Preparaba todo. La comida, el árbol (que lo hacíamos en un pino que había en el jardín), el lugar para poner los regalos, la lista de invitados, todo. Pero le era fácil: tenía dos sirvientas. Mi vieja siempre dijo "sirvientas". En los cincuenta todos decían "la sirvienta". Los judíos decían la "jikse". Seguro que lo escribí mal. Pero así suena, cualquiera lo sabe. Las sirvientas eran Rosario, siempre joven y linda, visitada por el calentón de mi hermano si ella le abría la puerta de su cuarto, e Isabel, una gallega gordota, medio torpe pero muy trabajadora. En esta Navidad se agrega una chica que olvidé de dónde venía. Era muy simpática y solía disfrazarse de Papá Noel. (Santa Claus no existía en los '50. Papá Noel y se acabó.) Le decían Cachirula. Por la historieta Pelopincho y Cachirula, de Fola, que salía en el Billiken. El resto era el batallón semita. Un primo al que llamaban el petiso. Y sobre todo las dos hermanas de papá. Eran infaltables. Eran maravillosas. Menores que el viejo, se llamaba Sonia la mayor, la más seria o, mejor dicho, la menos loca, y la otra era Rosa, que era un regalo de la vida. Sonia, inteligente, se ganaba la vida jugando al póquer. Y Rosa, que era fea, para qué negarlo, fea sin apelación posible, era una atorranta irresistible. No sé cuánto, no sé qué habré heredado de Rosa, pero si hubo algo de polenta en mi vida, de ganas de vivir, de atorrantear, de aceptar la locura como parte esencial de la existencia, o de la razón, eso vino de ella, de Rosa, la gloriosa tía puta de la familia. No había Navidad en que no trajera un tío nuevo. En esta que hoy evoco se lo trajo al tío Angel, un buen tipo, tranquilo, resignado, feliz por tenerla a Rosa. Cuando Rosa le mostró a su sobrinito, cuando le dijo: "Vení, Angel, éste es el Josecito, el hijito menor de Abraham", el Josecito dijo: "¡Cómo la quiero a la tía Rosa! Todas las Navidades me trae un tío nuevo". Rosa me pateó un tobillo y (sé que no me van a creer) aún recuerdo su frase dura, dicha entre dientes: "No seas pelotudo, nene. No me arruinés la Navidad". Angel ni se mosqueó. Al contrario, ahí nomás me dio su regalo: ¡una gruesa de cañitas voladoras! En seguida estaban mi hermano y sus amigos sobre mí y me las sacaban y buscaban botellas para arrojarlas sobre la casa de la Sra. Gerlach. Algo que ocurrió después de la cena.
¿Qué busco decir? Que nuestra mesa de Navidad era tan judía como católica y hasta, si se descuidan, ganaban los judíos. Si no lo hacían es porque solían venir Doña Carmen y sus dos hijos, amigos de mi hermano, dos boludos en estado de coma. Uno, creo, terminó como abogado de De la Rúa. El otro hizo el Liceo Militar. Una vez fuimos todos a verlo cómo saltaba vallas en una contienda entre milicos. Montaba un caballo marrón con manchas blancas, seguro más inteligente que él. Pero ahí estaban: engrosando la mesa navideña. Doña Carmen era la presidenta de la Acción Católica. No sé si necesito agregar algo más. Judío o católico, era papá el que decía su ya tradicional discurso. Nada del otro mundo, creo. O sí: todo del otro mundo. Porque hablaba de Dios como si se lo hubiera cruzado esa tarde al bajar del colectivo 76, en Echeverría y avenida Forest. Y después de la amistad entre las razas, los pueblos y sus creencias. Mamá no decía nada. Bongo tampoco. Estaba muy cómodo en un sillón, cerca de la mesa y miraba todo. No era de esos perros que abordan la mesa y andan mendigueando un cacho de comida. No, Bongo no solía comer mucho. Lo suyo era el sexo. No había perra o perrita en 20 cuadras a la redonda que desconociera sus artes de perro cogedor. Porque eso era. Uno podía ir a Melián a caminar y ver los árboles en lo alto o al puente de Superí a cortar cañas y solía encontrárselo al Bongo atracándose a una perrita. Era un campeón. Yo era un pibe y no sabía casi nada de esas cosas. Pero por el modo en que aullaban las damas que el sexópata penetraba era claro que ellas no estaban pasando un mal momento. El, mucho menos. Pero no era de expresarlo. Se concentraba en lo suyo. Serio, como si buscara, ante todo, complacer a la dama.
A medianoche, todas las damas iban a "misa de gallo". Mi mamá, católica; Doña Rosa, católica; las dos sirvientas, católicas; Cachirula, católica, y las dos maravillosas tías recontrajudías, la tía Sonia y la tía Rosa.
También íbamos Bongo y yo. Pero nos sentábamos atrás. Cerca de la pila bautismal. A mí no me gustaba verlo de cerca al pobre Jesús, tan estropeado, con todos esos clavos, la sangre, con esa cara de dolor, de derrota. No me gustaba. A Bongo, creo, tampoco. Después la gente salía y nosotros los dejábamos salir. Nos íbamos al final. A quien más quería Bongo era a papá. Pero después a mí. Eramos buenos amigos. "Vamos, Bongo", dije sin mirarlo. "Es tarde." Me di vuelta y lo vi, con su pata levantada, con enorme convicción, echándole una meada a la pila bautismal. No tuve, entonces, ninguna duda: era judío el Bongo. Como papá.
 Alfredo Zaiat
Alfredo Zaiat La comprensión de los procesos económicos requiere de una paciencia extra en esta época turbulenta, debido a que la vertiginosidad de los acontecimientos y el bombardeo mediático provocan confusión. Más aún cuando el discurso dominante que fracasó se resiste a abandonar la prédica y sigue siendo hegemónico ante la indecorosa pasividad de variados interlocutores. A la demagogia sobre la pobreza de analistas que sólo les preocupa defender los intereses del poder económico, se le suma un coro afinado de economistas de la city que reclaman el retorno a las manos del ajuste del FMI. Ese infame consejo, que refleja colonialismo y deshonestidad intelectual, se difunde con una naturalidad asombrosa, teniendo en cuenta que Argentina es el caso paradigmático de desastre por obra del Fondo. Las recientes expresiones del titular de ese organismo desprestigiado, Dominque Strauss-Khan, sobre la necesidad de expandir el gasto público para enfrentar la crisis pueden llevar a malos entendidos. Se puede suponer en forma errónea que el FMI ha cambiado, pero sigue siendo la misma burocracia con los mismos tecnócratas de concepción neoliberal de siempre. Para no caer en esa trampa basta observar a las patrullas perdidas locales de la caída del Muro de Wall Street que consideran necesaria las políticas de expansión fiscal en los países centrales, pero lo evalúan inaplicable para la Argentina. Más aún, sugieren que aquí debe bajarse el gasto público como si nada hubiese pasado en el mundo y en el país en las últimas décadas y nada se hubiese aprendido de esa experiencia traumática. En una columna de opinión publicada el domingo pasado en Clarín, uno de los economista más respetados en la city y que preparó la presentación de una multinacional en un juicio contra Argentina en el tribunal arbitral parcial del Ciadi dependiente del Banco Mundial, Ricardo Arriazu, sostuvo que "esta receta (keynesiana) no es de aplicabilidad universal ni válida para cualquier tipo de situación". Luego, sin mencionar a la Argentina, pero haciendo la descripción conservadora del proceso económico doméstico, reclama "hacer lo posible para conseguir apoyo exterior (léase FMI)", concluyendo que "la reducción en el nivel de gasto interno es inevitable y las políticas de expansión del gasto sólo agravarán el ajuste posterior".
Frente al incesante batallar de ese discurso económico que se extiende facilitado por el perturbador escenario de estos meses, y que es receptivo en gran parte del poder económico, resulta fundamental estar atentos para no caer en esa celada. El mundo heterodoxo debe tratar de imponer su propia agenda y no ser el ala izquierda de ese pensamiento ortodoxo. Para ello requiere convicción y escapar de la autosatisfacción que brinda la demagogia mediática que ofrece el conservadurismo. El abordaje del fenómeno de la inflación en Argentina desde comienzos del año pasado es un ejemplo.
Desde la torpe intervención del Indec por parte de la administración kirchnerista, unos y otros han repetido la idea del desborde inflacionario como un proceso ajeno al comportamiento de los grupos económicos con poder oligopólico en el mercado. El pensamiento ortodoxo y cierta heterodoxia asignó el origen de los aumentos de precios a tradicionales estandartes del saber económico convencional: emisión monetaria excesiva asignada a la compra de dólares por parte del Banco Central, y al aumento del gasto público a un ritmo mayor que el de los ingresos. La inconsistencia de esas observaciones para explicar ese ciclo de alza de precios sólo puede entenderse como parte de las limitaciones conceptuales de esa corriente dominante, que expresa en realidad el propio desconocimiento de las fuentes de los fenómenos socioeconómicos. Además han falseado estimaciones de precios que elevaban el índice de inflación bien por encima del 20 por ciento en 2007, cuando el consenso la ubicó en el 17 por ciento, comportamiento que han repetido este año con un resultado final que es aún más bajo por la desaceleración del último trimestre. El prestigioso economista Bernardo Kliksberg rescató en una reciente exposición la precisa observación del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: "El fundamentalismo de mercado ha muerto definitivamente como paradigma para explicar la realidad y para actuar sobre ella. No ha muerto desde el punto de vista de los intereses que lo defienden, pero sí en su validez explicativa".
A la vez para gran parte de la heterodoxia resultó más importante la intervención del Indec, hecho grave y preocupante para la salud del sistema de estadísticas públicas, que la dinámica de la formación de precios.
El proceso de alza de precios que se había empezado a insinuar en el último trimestre de 2006 y se consolidó a lo largo del año pasado hasta mediados de éste tuvo su origen en una tradicional puja distributiva. Esta se expresó en el objetivo del sector privado de mantener muy elevadas tasas de ganancias, conseguidas a partir de la megadevaluación con licuación de los ingresos de los trabajadores, y de la decisión empresaria de distribuir utilidades entre sus accionistas en lugar de invertir para ampliar el horizonte de producción para atender una demanda en recuperación. Los tres cuadros que acompañan este artículo, de fuentes que no pueden sospecharse de ser anti empresas (Instituto Argentino de Mercado de Capitales que depende de la Bolsa de Comercio y de la agencia de noticias financieras Reuters) son contundentes sobre esos comportamientos.
El aumento de precios aplicados por los grupos económicos dominantes de sus respectivos mercados que presentan balances en la Bolsa se tradujo en sustanciales mejoras de sus ganancias: el acumulado al tercer trimestre de este año alcanzó los 12.300,5 millones de pesos en comparación a los 8999,2 millones de igual período de 2007. Excluyendo las extraordinarias utilidades del sector petróleo y gas, las ganancias contabilizadas fueron 6893,8 y 5137,7 millones de pesos, respectivamente. En forma más directa, el alza de precios se expone en el fuerte crecimiento de los ingresos de explotación, que tuvieron una variación anual positiva del 24,8 por ciento contra el 13,9 por ciento del período anterior. En el rubro sensible de alimentos y bebidas, que impacta con intensidad en los sectores más vulnerables de la sociedad, las utilidades se elevaron de 303,5 a 362,2 millones de pesos, mientras que los ingresos de explotación treparon de 4892 a 6695 millones. Esto implica un alza del 37 por ciento, porcentaje que se acerca al ajuste de precio promedio de esos productos que castigaron los bolsillos de trabajadores y jubilados. Ese sostenido aumento de los márgenes y de las ganancias fue acompañado por un impactante suba en la distribución de utilidades vía dividendos a los accionistas. Los directivos de esas empresas pudieron destinar ese dinero a inversiones para responder a una demanda creciente, pero prefirieron repartirlo.
Analizar el proceso económico, en especial el último ciclo de alza de precios, a través de esas variables (aumento de ganancias, ingresos de explotación y de dividendos), permite comprender que el debate diario sobre la inflación es una pantalla para ocultar la persistencia de una inequitativa distribución de la riqueza y un arraigado comportamiento predatorio de la burguesía local y las multinacionales que operan en el país. A la vez, deja en evidencia la escasa efectividad en el control de esos mercados por parte de la Secretaria de Comercio Interior liderada por Guillermo Moreno. La demonización mediática de su figura, cuando se ha probado que el resultado de su accionar fue mediocre, ha sido funcional a la preservación de esas elevadas tasas de ganancias. Es cierto también que cuando la administración kirchnerista intentó un paso más audaz sobre su política deficiente de intervención en la dinámica de la formación de precios, como fue la definición de derechos de exportación móviles a cuatro cultivos claves, la reacción del poder económico fue furiosa.
Frente a un panorama que los ortodoxos y no pocos heterodoxos confunde, un rústico recurso para desmontar las falacias que ellos no se cansa de formular sobre la inflación es responder cómo pudieron realizarse ofertas con descuentos del 20 hasta el 50 por ciento en rubros diversos durante las últimas semanas. Esos precios fueron reducidos porque el alza previa había sido sustancial y la exacerbación de la sociedad del miedo por la crisis internacional habían retraído el consumo. Para volver a tentarlo aplicaron esas ofertas en un contexto donde la demanda sólo había sido afectada por el propio sector privado y defendida como pudo por el Estado. Para comprender esa estrategia empresaria basta con tirar al cesto las explicaciones que ocultan el origen de la inflación brindada por los economistas de la city y sorprenderse con que ese ajuste de precios estuvo impulsado por obscenos márgenes de ganancias.
 Rubén Dri
Rubén Dri"Las medidas que anunciamos nunca les alcanzan", exclamó Chepi, refiriéndose a la Mesa de Enlace, como si ésa fuese una novedad recién descubierta, cuando en realidad ésa es la historia desde que comenzó el lockout patronal. A cada concesión del Gobierno siempre hubo un nuevo avance patronal.
El nudo de la cuestión es que nunca el problema fue el de las retenciones en sí y menos todavía el de su segmentación, como cierto diputado "progresista" parece haber creído. De hecho, las concesiones hechas por el Gobierno durante el conflicto se asemejaban mucho a la susodicha segmentación. Todo fue rechazado de plano por la Mesa de Enlace, apoyada por el coro opositor formado por una verdadera arca de Noé.
Por suerte, el jefe de los Panzers del desabastecimiento, Eduardo Buzzi, dijo con claridad a quien quisiera escucharlo de qué se trataba y de qué se trata actualmente el denominado "conflicto del campo", es decir, de "desgastar al Gobierno", para lo cual se había "pintado la cara". Eso recibe diferentes nombres, como "clima destituyente" o "golpe suave". Claro está que, con el desgaste del Gobierno, el camino queda abierto para la desaparición de todas las retenciones, como sueña la inefable Carrió.
Las medidas que tomó el Gobierno no necesariamente son las mejores, pero no se puede dudar de que las bajas en las retenciones de trigo, maíz, frutas y verduras son medidas que favorecen la producción de elementos que son absolutamente necesarios para el consumo de la población. Se puede discutir sobre el alcance de esas medidas, pero lo que no se puede hacer es rechazarlas de plano como lo hace la denominada Mesa de Enlace.
Esta mesa hace algo más que rechazar las medidas. Directamente, afirma que "en lugar de estimularlo, desincentivan al productor, harto ya de ofensas y mentiras". La mesa lucha para que se rebajen las retenciones, pero cuando éstas se rebajan, afirma que "desincentivan" al productor, agregando lo de "ofensas y mentiras" que no se especifican.
En la rebaja de retenciones no está contemplada la soja. Esta es, tal vez, la mejor medida que ha tomado el Gobierno, porque la sojización del campo es una de las peores pestes que azotan al país, y bajar las retenciones a ese producto es lo mismo que impulsarlo. El Gobierno, pese a sus errores anteriores al respecto, no puede impulsar la sojización que ya nos ha hecho tanto mal.
Las tropas de Alfredo De Angeli, las mismas que pintaron de negro el busto de Evita, recomenzaron con los cortes de ruta, la gimnasia que más les gusta. En De Angeli aparece con claridad una de las contradicciones de que está lleno el lockout patronal. Efectivamente, por una parte lidera la Asamblea de Gualeguaychú que se opone a la contaminación de la pastera Botnia, pero, por otra, contamina los campos de la zona con la soja. La muerte de los pájaros en esa zona no se debe a Botnia, sino a la soja.
La UCR, el PRO y la Coalición Cívica, heterogéneo agrupamiento de derecha, en sus incursiones de apoyo a las corporaciones agrarias, esperando de ello una buena acumulación de votos, han recurrido a la psicología para explicar las medidas que toma el Gobierno. "Son insuficientes y realizadas desde el rencor", es su dictamen psico-político.
Lo que a esta altura del conflicto debe estar claro es que para las corporaciones agrarias, que se autodenominan "campo", no hay solución por más medidas que se tomen a su favor, porque lo que se busca es el sometimiento no sólo del Gobierno, sino del Estado, Buzzi dixit.

A los 78 años, el ganador del Nobel de Literatura de 2005 fue vencido por un cáncer al que definió como "su pesadilla personal" y que lo agobiaba tanto como "la ignorancia, arrogancia, estupidez y beligerancia de los Estados Unidos".
Por
Silvina Friera
Diciembre tiende a convertirse en un mes maldito. No sólo para aquellos espíritus reticentes a las fiestas navideñas. Siempre muere un intelectual que deja un vacío imposible de compensar, si es que acaso se cree en la compensación como un alivio o un modo de reparar esas heridas que emergen con las pérdidas de miradas críticas, de esas pequeñas lucecitas que son faros en medio de la oscuridad. Según informó su segunda esposa, la historiadora Antonia Fraser, en una breve declaración, ayer murió el dramaturgo británico más importante del último medio siglo, Harold Pinter, a los 78 años, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2005. Desde el 2002, el autor de piezas como Fiesta de cumpleaños, El amante y Polvo eres (ver aparte) luchaba contra un cáncer que definió como "su pesadilla personal", en ocasión de un homenaje que le hicieron en Turín a fines de ese mismo año. Pero había una pesadilla superior que le quitaba el sueño: la ignorancia, arrogancia, estupidez y beligerancia de los Estados Unidos. "Creen que tres mil muertos en Nueva York son las únicas muertes que cuentan. Son muertes norteamericanas. Las otras muertes son irreales, abstractas, sin consecuencia. No hay referencia alguna a las tres mil muertes en Afganistán. Los cientos de miles de niños iraquíes muertos a causa de la falta de medicamentos provocada por el bloqueo de Estados Unidos y el Reino Unido no merecen referencia", afirmaba el también guionista, poeta y actor, preocupado por esas omisiones imperdonables para un artista que siempre descargó su "rabia, horror y asco" por las situaciones de opresión que veía en el mundo.
"Los pueblos no olvidan la muerte de sus semejantes, no olvidan la tortura y la mutilación, no olvidan la injusticia, no olvidan la opresión, no olvidan el terror de los poderosos. No sólo no olvidan. Retribuyen", agregaba Pinter en ese formidable discurso de Turín, prestando siempre su voz –aun cuando pudiera quedarse afónico de tanto gritar con sus palabras– para conjurar el silencio. En las últimas fotos se lo veía caminar con bastón, pero no necesitó ningún apoyo para denunciar abiertamente los abusos del poder político, a pesar de la fragilidad de su salud. El enfant terrible de la generación denominada "jóvenes iracundos" nació en Hackney, un barrio humilde en el East End londinense, el 10 de octubre de 1930. Hijo único de un sastre y de un ama de casa, sus cuatro abuelos fueron judíos askenazis que habían huido de los pogroms polacos y rusos a fines del siglo pasado. No sólo había una memoria ancestral de persecución, sino que a temprana edad vivió los bombardeos sobre Londres, cuando la muerte formaba parte del aire que se respiraba. Apenas bastan los dedos de la mano para encontrar trayectorias similares a las de Pinter. Tenía una cuchilla especialmente afilada para desmontar en gajos las capas de contradicciones de los vínculos humanos, para indagar en la naturaleza del poder y en los riesgos de que el fascismo penetre en los pliegues más íntimos, como si no se tratara tan sólo de un movimiento político, sino de un aspecto del alma. Hombre de convicciones y compromisos políticos inclaudicables, de esos que nunca tuercen el brazo hacia la derecha, se opuso al gobierno de Margaret Thatcher y rechazó el título de sir porque le parecía "sórdido".
En la biblioteca de Hackney, el joven Harold devoró al azar todo lo que encontraba. Dostoievski, Kafka, Joyce, Eliot y Pound fueron su primera escuela; por ellos, o gracias a ellos, tuvo la primera certeza: la vida era algo incierto. El fascismo seguía vivo en el mundo de posguerra londinense bajo la forma de librerías, diarios ultranacionalistas e incluso grupos itinerantes. Y peor aún fue comprobar la tolerancia pasiva de un gobierno laborista que en 1945 no hacía ningún intento por frustrar el resurgimiento del antisemitismo inglés. El ADN de su identidad artística, de ese brazo que siempre pulseó hacia la izquierda, se encuentra en estos años de formación. Después de su bar mitzvah, el adolescente Pinter, que ya mostraba alta presencia hormonal de inconformismo, renunció a la religión a los 13 años. Su rechazo a la estructura estatal lo impulsó a negarse a cumplir con los dos años de servicio militar obligatorio en 1948. Fue su primer acto de resistencia política.
Pinter llegó al teatro de Londres en la segunda mitad de los años cincuenta. Inició su carrera como actor (bajo el seudónimo de David Baron), oficio al que ha vuelto cada tanto a lo largo de los años. Cuando comenzó a escribir, hacia fines de los años '50, supo que las privaciones y la necesidad existen aun en la opulencia y la satisfacción que anestesiaban a la sociedad inglesa. En 1957 publicó su primera pieza breve, The Room (La habitación), en la que abordó la historia de una mujer casada que no quiere bajar al sótano de su casa en el que está viviendo un extraño, un hombre que la llama por otro nombre, como si la conociera de otros tiempos, como si ella hubiera vivido otra existencia que ha tratado de olvidar. Un año más tarde, con La fiesta de cumpleaños, adquirió notoriedad explorando el tema de los que se rebelan contra el establishment y de los que lo defienden. El dramaturgo inglés mostraba cómo los defensores del establishment son sus víctimas inconscientes. El éxito llegaría con El cuidador (1959), pero aún quedaba un largo camino por transitar en la dramaturgia con La colección (1961), El amante (1962), La vuelta a casa (1964), Traición (1978), Un tipo en Alaska (1982), Un trago para el camino (1983) y Polvo eres (1996), entre otras de las más de 30 obras que escribió, a las que se suman los 21 guiones cinematográficos, incluidos La mujer del teniente francés y Betrayal, candidatos a los Oscar; la novela Los enanos; decenas de relatos cortos y cientos de poemas. En los '80, Pinter publicó obras más abiertamente políticas, que versan sobre la crueldad, la tortura, la violación de los derechos humanos o lo que el dramaturgo consideraba la duplicidad de las democracias occidentales. Pinter examinó la relación entre verdugo y víctima en One for the Road (1984), inspirada en Tomando té con el torturador, incluida en el libro del periodista Andrew Graham-Yooll Memoria del miedo, una crónica de la violencia política que se vivió en la Argentina de la década del '70.
La dramaturgia pinteriana está cincelada por un profundo sentido de la territorialidad, del poder y de la traición entre hombres a causa de la mujer. Su recurso más habitual consiste en interrumpir los diálogos con silencios misteriosos y pausas, pero también se ha señalado el inexplicable comportamiento de los actores, las pequeñas habitaciones, un número reducido de personajes y las permanentes apariciones de extraños amenazantes. Cuando la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel, en octubre de 2005, el jurado subrayó que en la habitación típica de Pinter "se encuentran seres que se defienden contra intrusiones foráneas o contra sus propios impulsos, atrincherándose en una existencia reducida y controlada". Andrew Graham-Yooll, en el prólogo de Guerra (Ediciones de la Flor), advierte que la dramaturgia de Pinter se sitúa a mitad de camino entre dos extremos brillantes. "Si James Augustine Joyce (1882–1941) metió todo en la creación literaria para nunca más dejarle palabra libre disponible a nadie, y Samuel Beckett (1906-1989) le sacó todo como para que la dramática quedara liberada de las palabras, Pinter usó el idioma en la medida y filo justos como que una breve oración tuviera la fuerza de penetración de una daga."
En sus primeras obras se percibía una marcada influencia de Samuel Beckett, con quien mantuvo una larga amistad. "Lo conocí una noche en París. Me llevó de bar en bar y terminamos tomando sopas de ajo a las cuatro de la madrugada. Bicarbonato a la mañana siguiente", rememoró. El vínculo del dramaturgo con la Argentina no es menor. Pinter apareció en un video homenaje a las Madres de Plaza de Mayo en el que les dedicó unas emotivas palabras. Pero además, actores y directores teatrales locales lo admiraban y representaron casi todas sus obras en los teatros argentinos (ver aparte). En los '70 criticó la actuación de EE.UU. en el golpe que derrocó a Allende en Chile. En 1988, Pinter y su segunda mujer, la historiadora Antonia Fraser, crearon el Grupo 20 de Junio, formado por intelectuales de izquierda, con el objetivo de derrocar al gobierno de Thatcher. En los últimos años sus críticas políticas más ácidas estuvieron dirigidas contra la violación de los derechos humanos y contra la guerra de Irak, en la que Reino Unido fue fiel seguidor de la administración estadounidense. Del ex primer ministro británico Tony Blair llegó a sugerir, en su discurso de aceptación del Premio Nobel, que era un "criminal de guerra" que podría ser sentado ante el Tribunal Penal Internacional por las atrocidades cometidas en Irak. Y de Estados Unidos dijo que era un país "dirigido por una pandilla de delincuentes". Muchos extrañarán las "granadas" que arrojaba Pinter.